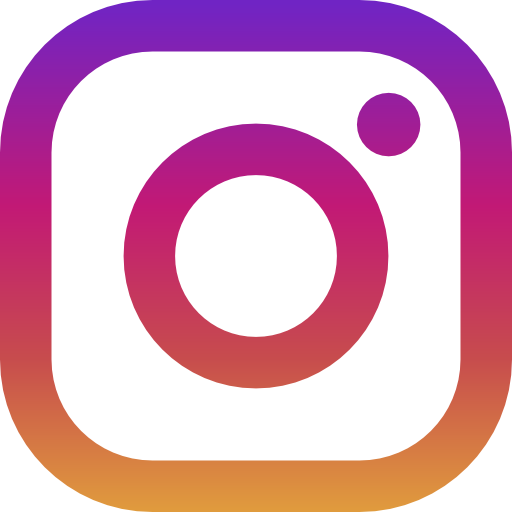La estación de autobuses era como una funeraria. Las familias lloraban y se abrazaban, se despedían. Todos estaban tristes y asustados: los que se iban por su futuro incierto y los que se quedaban por una vida que continúa sometida a asaltos, escasez de alimentos y un futuro aún más incierto.
Por Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Cientos de miles de venezolanos emigraron a otros países de Sudamérica el año pasado. La periodista Alexandra Ulmer y yo queríamos dar nombres y caras a al menos algunos de ellos, por lo que decidimos acompañarlos en un viaje en autobús de más de 8.000 kilómetros desde Venezuela hasta el sur de Chile.

Yo esperaba que, al compartir este viaje con mis compatriotas venezolanos, pudiera ayudar a mostrar al resto del mundo lo que la mayoría de nosotros enfrentamos todos los días.
No soy ajeno a esta realidad cotidiana: los amigos y los familiares se van; a algunos les han robado sus pocas pertenencias y sus esperanzas; otros han perdido sus empleos e ingresos.
Cuando los pasajeros finalmente abordaron el autobús con maletas chinas baratas, el estado de ánimo era sombrío, pero también había una sensación de esperanza. Los fotografié silenciosamente, observando su fuerza mientras daban este gran paso.

Adrián, un vendedor de baterías para automóviles, vivía con su novia en la casa que compartía con sus abuelos, su madre y sus hermanos. Aunque todos trabajaban, nunca hubo suficiente dinero. Él quería ayudar a su madre y construir un futuro con su novia. Y no vio otra forma de hacerlo, por eso se fue.

Le fue muy difícil abandonar su hogar y rompió a llorar cuando supo, mientras cruzaba Colombia, que su bisabuela había muerto. Pero me dijo que aunque el dolor casi le rompía el corazón, tenía que seguir. Él era la única esperanza para su familia.

Y estaba Álvaro, un exsupervisor bancario, cuya posesión más preciada era una foto de él, su esposa y sus dos hijos posando con Santa Claus. Su esposa escribió unas líneas en la parte posterior de la imagen: que lo amaba, que lo extrañarían y que era el mejor padre del mundo. Y que ella esperaba volver a estar juntos pronto. En la fotografía se veían felices y saludables. Ahora es un recuerdo al que se aferra como un salvavidas.
Todos en el autobús contaron y gastaron cada centavo cuidadosamente, considerando si era necesario gastar algunas monedas en un baño en la estación de autobuses o pagar una comida caliente. Algunos comieron lo que llevaron de Caracas: sardinas en lata o atún, mayonesa y pan blanco aplastado en una bolsa de plástico después de días de viaje.
Sentí su miedo cada vez que cruzamos una frontera. La mayoría no había salido de Venezuela nunca. Temían a la policía fronteriza, preocupados de que hicieran cualquier pregunta difícil que pudiera poner fin a su viaje y obligarlos a regresar.

Y aunque el paisaje cambiaba constantemente, después de tantos días era como una película que se repetía. Los pasajeros pasaron las horas sentados apáticos en sus asientos, mirando por la ventana y perdiendo por completo la noción del tiempo.

De hecho, esa igualdad hizo que la tarea fuera un desafío, visualmente hablando. Después de los primeros días, las fotos comenzaron a repetirse: personas sentadas dentro de un autobús. Pero a medida que pasaban las horas, pude conocerlos y visualizar sus sueños, esperanzas y miedos.
Pude sentir su creciente ansiedad hasta que el último grupo finalmente cruzó la frontera hacia Chile. Allí, el estado de ánimo cambió de inmediato. Lloraron y se abrazaron, solo que esta vez por pura felicidad.

Me duele como venezolano, pero después de presenciar su dolor durante esos nueve días de viaje juntos, creo que tomaron una buena decisión. Reuters