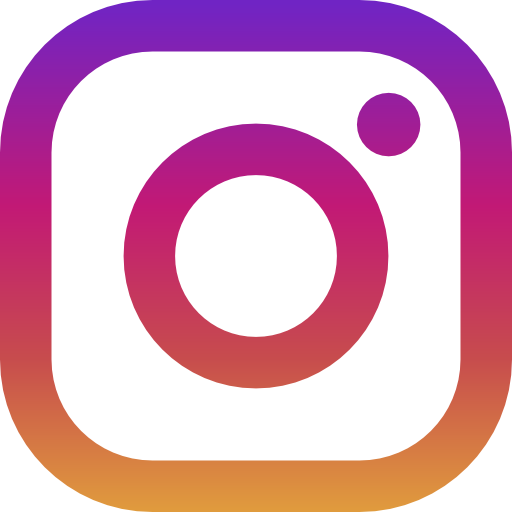Hay una norma tácita, mas de ninguna manera vinculante, en la política estadounidense. A saber, los expresidentes se retiran de la política activa. Como mucho, buscan influir en sus respectivos partidos y apoyar candidaturas afines. Pero no ser los líderes ni optar a cargos de elección popular. Sobre todo la propia presidencia, en el caso de aquellos que no fueron reelectos y por lo tanto legalmente pueden buscar otra oportunidad. Ningún Presidente derrotado ha intentando volver a la Casa Blanca desde Grover Cleveland, que lo hizo con éxito en 1892.
Con Donald Trump es distinto. El ex presidente se ha mantenido como líder de facto del Partido Republicano. Si bien las elites del partido no siempre acatan sus deseos, las más de las veces sí se doblan a su voluntad en temas claves de la política estadounidense. Quienes lo desafían en esos temas, deberán vérselas con su ira y, lo que de verdad les afecta, la de la base votante del partido. Además, el propio Trump ha dejado abierta la posibilidad de volver a la lanzarse a la presidencia.
Esta captación perdurable de los republicanos en manos de Trump está teniendo consecuencias enormes en la política interna de la mayor potencia mundial. A continuación, un examen de ellas.
¿Integridad o robo?
No es solo que Trump domina el Partido Republicano (a veces llamado Grand Old Party , o GOP) y pudiera lanzarse de nuevo. Hasta el Sol de hoy insiste en que su derrota ante Joe Biden fue producto de fraude. Y no son pocos los que le siguen el juego. Una encuesta de Yahoo News y YouGov publicada a principios de agosto halló que dos tercios de los republicanos creen que a Trump le robaron el triunfo.
A nivel de elites, sobre todo en Washington, son pocos los republicanos que mantienen esta narrativa (aunque evitan todo lo que puedan el tema). Sin embargo, sí se adhieren casi monolíticamente al argumento, del cual no hay evidencia, de que el sistema electoral norteamericano es muy vulnerable a trampas, por lo que necesita ser “corregido”.
Por ello, las legislaturas de varios estados controladas por republicanos han impulsado una serie de reformas a los comicios en esos estados. Entre otras cosas aspiran a exigir una presentación más amplia de documentos para votar, restringir el voto por correo y dar mayor autoridad a agentes partidistas en la supervisión y conteo de votos. Todo lo justifican alegando que así las elecciones serán más íntegras y confiables.
Los demócratas, en cambio, denuncian que estas medidas buscan obstaculizar el voto a ciudadanos que suelen sufragar por ellos (por ejemplo, con requisitos de identificación que las minorías étnicas a menudo no tienen). También sostienen que la intención del GOP es permitir a sus militantes intervenir en el proceso electoral en caso de resultados desfavorables. En esencia, dice la tolda azul, con esos cambios el Partido Republicano, dirigido o no por Trump, apunta a lograr lo que el expresidente no pudo en 2020: revertir una derrota.
La disputa por el futuro de las elecciones en Estados Unidos se ha vuelto uno de tantos asuntos polarizantes en el país. Los demócratas han intentado bloquear las iniciativas de las legislaturas estadales bajo control republicano con una ley federal. Pero no tienen los votos en el Senado para superar un dispositivo obstruccionista que los republicanos usan a discreción.
Acción ejemplarizante
La turbulencia producida por la hegemonía de Trump en el GOP se siente fuera del partido, pero también adentro. Ha habido un conflicto en sus filas entre las facciones que quisieran volver al viejo orden y las que se mantienen fieles al liderazgo populista de Trump. Hasta ahora, esta última se está imponiendo.
Pocas cosas lo ilustran mejor que la suerte de Liz Cheney. Con su visión belicosa de la política exterior, esta congresista de Wyoming hubiera sido una heroína del partido en la era de George W. Bush (de hecho es hija de Dick Cheney, vicepresidente de Bush). Ahora sus correligionarios la ven como una villana. Todo por su oposición altisonante a Trump.
Luego del asalto al Congreso el 6 de enero de este año por una turba de seguidores del entonces Presidente, Cheney se volvió una de las voces más furibundas contra él en el partido. No solo lo responsabilizó por los hechos, sino que exigió represalias. Fue de los poquísimos republicanos que apoyaron el segundo y también infructuoso juicio político a Trump, una semana antes del fin de su período. De inmediato le llovieron condenas por lo que muchos de sus compañeros tildaron de “traición”. Un mes más tarde hubo un intento de expulsarla, por voto de la bancada del partido, de sus posiciones de liderazgo en la misma. No tuvo éxito.
Pero Cheney no se quedó callada. Siguió denunciando los falsos señalamientos de fraude electoral y pidiendo rendición de cuentas por el ataque al Capitolio. Mientras, sus correligionarios intentaban pasar esa página o hasta replicaban los bulos en la materia, con tal de complacer a Trump y a la base del partido. Eventualmente hubo un segundo voto para degradar a Cheney en mayo, y esa vez el rechazo a ella fue suficiente.
Muy probablemente Cheney tendrá que enfrentar en primarias a un republicano de corte “trumpista” para retener su escaño en 2022. Nada fácil, considerando la fascinación de la base republicana y el hecho de que en Wyoming Trump arrasó en 2020 con casi 70% del voto. Un porcentaje mayor que en cualquier otro estado. Otros republicanos que tal vez se opongan a Trump ven todo lo que le ha ocurrido a Cheney y pudieran pensar que la resistencia es fútil.
Si los moderados decaen y la facción más radical y populista del GOP se impone, lo más probable es que los asuntos polarizantes como el descrito en la sección anterior sigan. Las divisiones que han hecho de la política estadounidense tan amarga no se irán a ninguna parte.