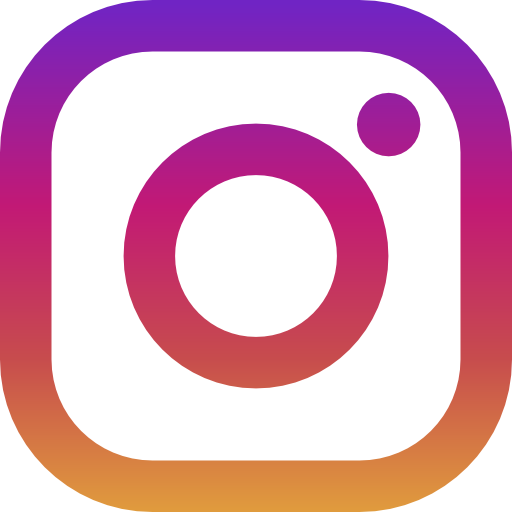Javier Milei construyó una singular narrativa en su exitoso camino a la Casa Rosada. Interpretó como ningún otro candidato el humor social predominante. En especial, el hastío frente a un aparato estatal tan gigantesco como ineficiente. Definió un enemigo poderoso, “la casta”, con privilegios inaceptables consecuencia de su capacidad para controlar los resortes de la política, responsable de todos los males del país. Más aún, se alineó con los arquitectos de la Argentina próspera y moderna de la generación del 80, de quienes quiere ser su heredero y exégeta, sobre todo de Juan B. Alberdi y Julio A. Roca.
Por Sergio Berensztein / La Nación
Sus frecuentes referencias bíblicas sugieren que se ve a sí mismo con cierto mandato sobrenatural para llevar adelante la revolucionaria transformación que en gran medida bosquejan el DNU de desregulación y la ley ómnibus, que se comenzó a debatir en el Congreso en estos días. Es bastante común que nuestro país genere líderes, si no mesiánicos, al menos auto-percibidos como una bisagra en nuestra convulsionada historia política. También es habitual que confíen en los recursos del hiperpresidencialismo que sobrevive en nuestro acervo institucional (pero al que no pudo, no quiso o no supo recurrir su predecesor), como vector para materializar sus ambiciosos programas de refundación.
Tal vez lo distintivo del líder de LLA es que suponga que la legitimidad de origen obtenida en las urnas sea suficiente para compensar la extraordinaria debilidad política con la que llegó al pináculo del poder. En primera vuelta obtuvo algo menos del 30% de los votos. Y su triunfo en el balotaje, fruto en especial del absoluto rechazo del votante de JxC a cualquier opción siquiera cercana al kirchnerismo, de ningún modo implica un compromiso absoluto de ese 26% con el programa libertario. La presencia de la fórmula Bullrich-Petri en el gabinete lo ayuda a sostener su imagen en alto. Según el último “Monitor de humor social” de D’Alessio-Irol/Berensztein, los tres dirigentes del país mejor posicionados en ese sentido son el propio Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, todos con 51%.
Sin embargo, la dinámica de los acontecimientos genera un sinnúmero de interrogantes que apuntan a la gobernabilidad. La inflexibilidad original de los “halcones” del oficialismo, incluido el propio Presidente, parece haber sido una posición estratégicamente sostenida para luego negociar en condiciones relativamente más favorables, a la luz de la postura más razonable que mostraron los integrantes del Gabinete que expusieron ante el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Al margen de las típicas chicanas, parte de la cultura política vernácula, y de que la dinámica de negociación no responde a un orden de prioridades más o menos lógico, sino a la capacidad de influencia de algunos actores (como los gobernadores) o grupos de interés (retenciones), no solo no hubo “conflicto de poderes” o “choque de planetas” sino que parece insinuarse una masa crítica de legisladores con vocación para acompañar, al menos en esta primera etapa, la agenda que busca imponer el Presidente.
Apenas un mes en el poder parece suficiente para comprobar que la dura realidad que impone la gestión es mucho más intrincada que cualquier propuesta de campaña electoral, incluidas las simplificaciones características del marketing político. Esto abarca lecturas o reconstrucciones parciales de la historia que presentan más que sesgos o infantilismos una interpretación notablemente ideologizada del pasado para justificar una novedosa utopía revolucionaria de corte libertario que carece de antecedentes concretos con los cuales identificarse.
Lo que propone Milei, un mundo con un Estado minimalista y una desregulación casi absoluta del mercado, no se aplica ni se aplicó en ningún país del mundo. Esto no implica defender el statu quo ni negar que en muchos aspectos el programa de reformas contempla componentes tan necesarios como largamente postergados, fundamentalmente en el plano de la solvencia fiscal, el “eslabón perdido” del declinante desarrollo económico argentino. Sin embargo, es preciso enfatizar que no existe empíricamente una experiencia capitalista exitosa sin un papel fundamental del Estado brindando los bienes públicos esenciales, definiendo las reglas del juego en monopolios naturales, fomentando la competencia, defendiendo a los consumidores y reduciendo la frecuencia y el impacto de los potenciales errores del mercado.
En los últimos años se revalorizó en el mundo, aun en los países más desarrollados y democráticos, la política industrial en el contexto de una mirada crítica de la lógica de la última etapa de la globalización, que comprende una dimensión crucial como la seguridad (en particular, la energética y la alimentaria) y la fluidez en las cadenas de abastecimiento, con foco en componentes tecnológicos claves como los microchips. La pandemia de Covid-19 potenció esta cuestión, que sigue en la agenda por las crecientes tensiones de seguridad y la escalada competitiva entre la todavía potencia dominante (Estados Unidos) y China.
Que el Estado elefantiásico, ineficiente y muy a menudo corrupto que construyó la Argentina haya sido un obstáculo para nuestro crecimiento y un mecanismo para financiar y perpetuar grupos parasitarios no significa que su desaparición garantice el despegue económico que tanto anhelamos. Todo lo contrario: es necesario construir, como sugirió hace pocos días en estas páginas Oscar Oszlak, un Estado moderno, democrático, transparente e inteligente, diseñado para potenciar la capacidad de inclusión y, como afirma el Preámbulo de nuestra Constitución, asegurar los beneficios de la libertad a todos los ciudadanos.
De hecho, la experiencia del país entre 1862 y 1916, esa Argentina ideal en los ojos del Presidente, estuvo caracterizada por un papel medular del Estado (considerar la importancia de la educación, las Fuerzas Armadas y el correo) y sostenida por un conjunto de acuerdos intraélites que contempló mucho menos purismo ideológico y mucho más pragmatismo de lo que el relato oficial está dispuesto a reconocer. Por ejemplo, contenía un esquema proteccionista para el azúcar (Tucumán) y el vino (Mendoza), como analizó Jorge Balan en un trabajo señero (“Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales y mercado nacional en el desarrollo exportador”, en Desarrollo Económico, Buenos Aires, núm. 69, págs. 49-87, 1978). El mismo régimen oligárquico extendió el ferrocarril desde Tucumán hacia Salta y Jujuy (el Central Norte) para facilitar la logística e integrar esas provincias al modelo exportador, favoreciendo sobre todo a las élites dominantes.
Y uno de los próceres más destacados de la época, Carlos Pellegrini, impulsó la fundación del Banco Nación en reemplazo del fundido Banco Nacional para financiar empresas argentinas cuando asumió la presidencia luego de la Revolución del Parque, que derivó en la renuncia de Juárez Celman. En síntesis, la Argentina que tanto añora Javier Milei tuvo una élite bastante más intervencionista, desarrollista y pragmática de lo que el actual gobierno parece suponer. Puede entonces sentir menos culpa (y hasta algo de orgullo) al admitir errores y correcciones e incluso postergar ad infinitum algunos de los artículos más polémicos de sus iniciativas.
Sergio Berensztein www.lanacion.com.ar